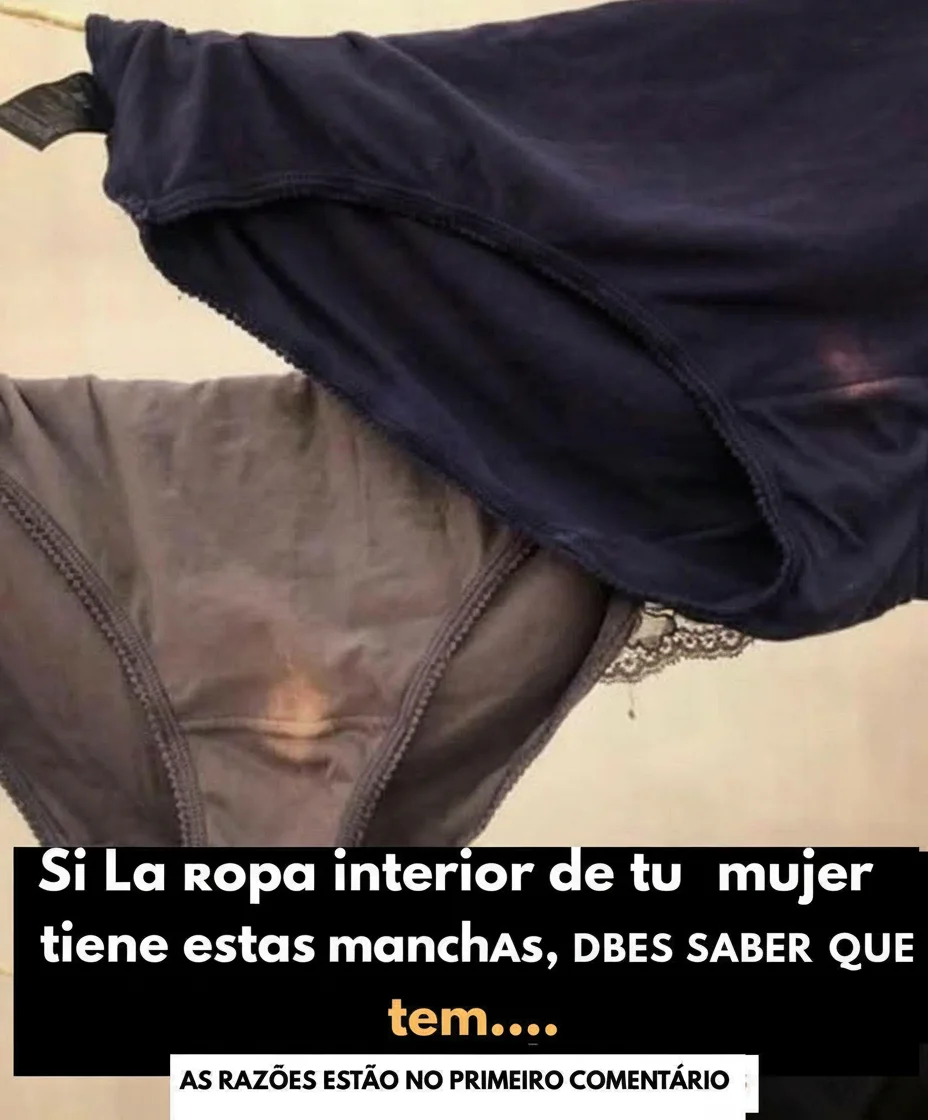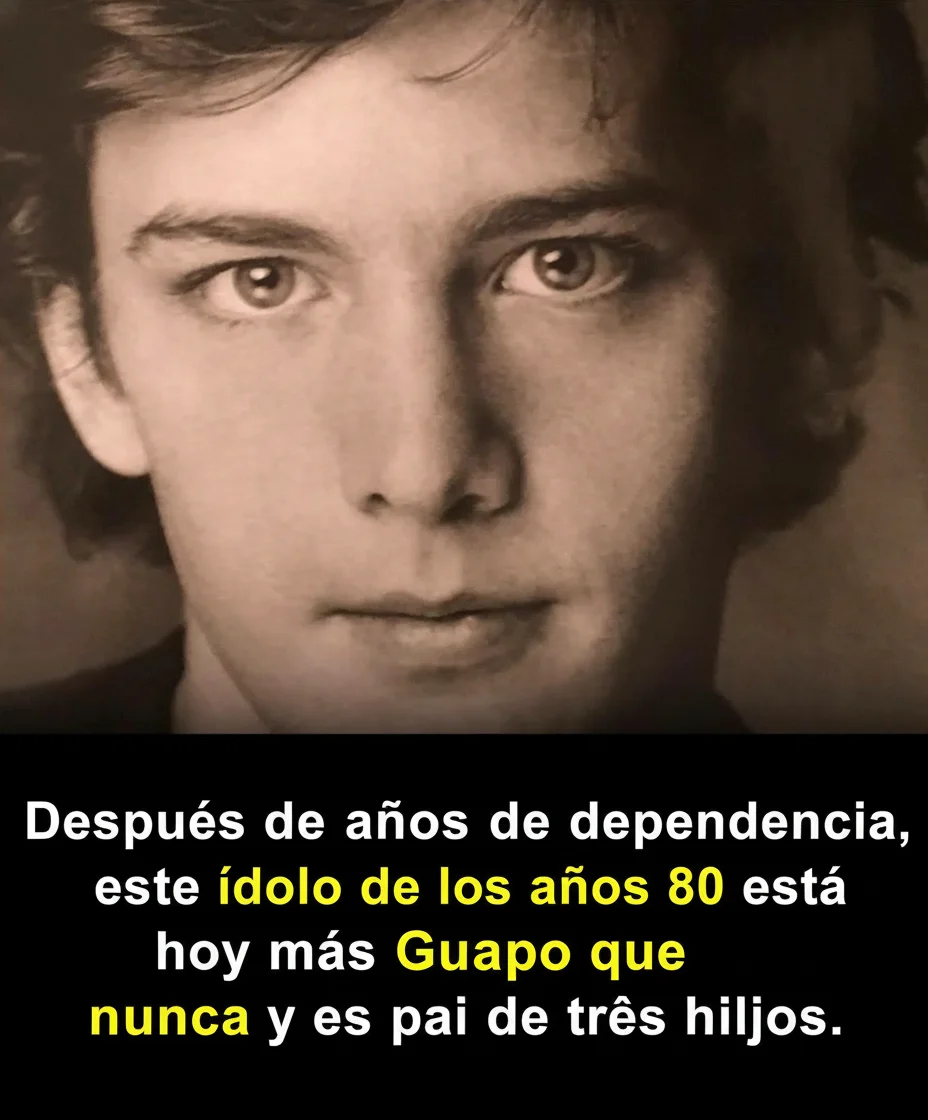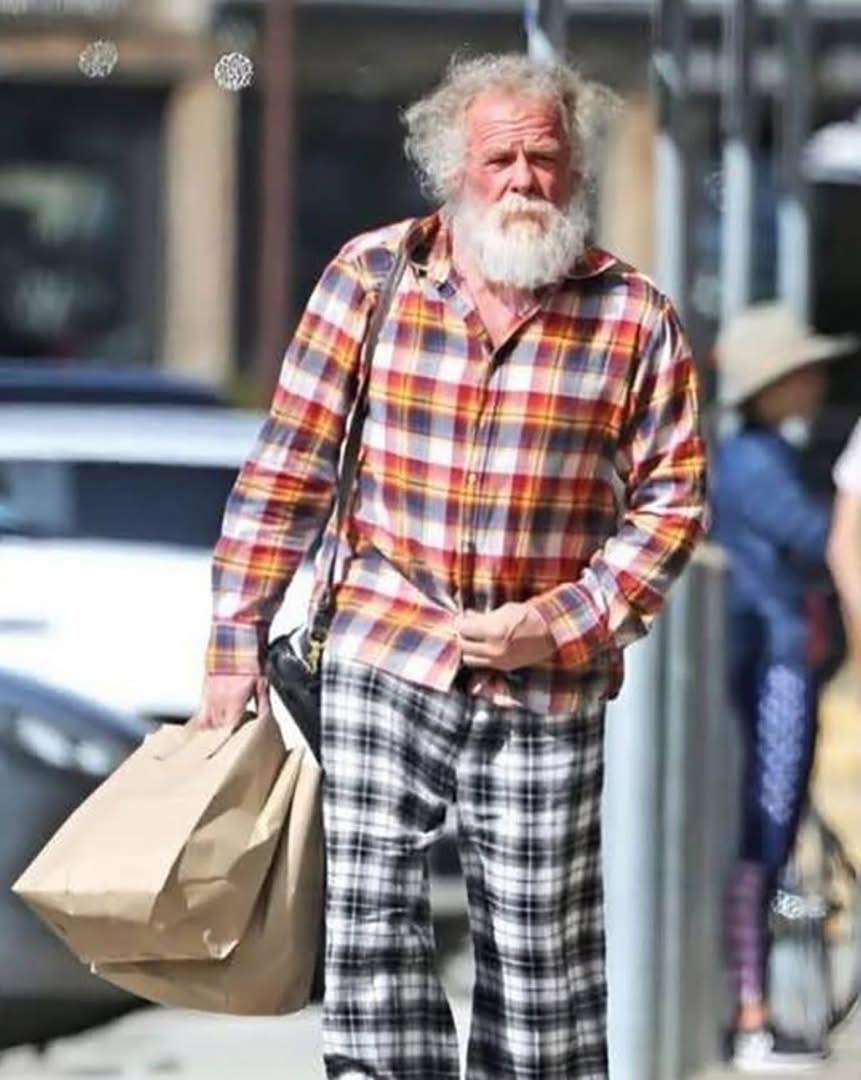Amargo Despertar: SMS en la Madrugada Sacude la Noche de Bodas y Pone a Prueba la Confianza
La celebración de un matrimonio reciente fue abruptamente interrumpida por un impactante mensaje de texto. Lo que estaba destinado a ser el inicio de una nueva etapa se transformó en una prueba temprana de lealtad y madurez para la pareja.