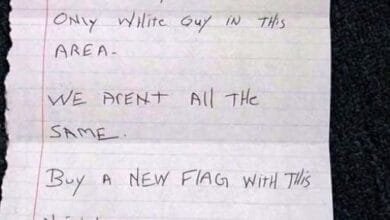El Secreto de las Tres de la Mañana

Mi nombre es Margarida, tengo 73 años, y he enfrentado muchas tormentas en mi vida.
Pensé que, al llegar a la vejez, por fin encontraría paz al lado de mi familia.
Después de la muerte de mi esposo, dejé nuestra vieja casa de ladrillo y barro y me mudé a la ciudad para vivir con mi único hijo —Daniel— y su esposa, Olivia.
Al principio, creí que sería feliz.
Daniel era director de una gran empresa y vivía en un lujoso apartamento en el corazón de São Paulo.
Todo brillaba: las luces, los muebles, las sonrisas…
Pero pronto descubrí que detrás de ese brillo había un frío que no venía del clima, sino del alma.
Por las noches, casi nunca cenábamos juntos.
—Daniel, ¿no vas a cenar con nosotras? —le pregunté, sirviendo el arroz con cuidado.
Él solo miró el reloj.
—Tengo trabajo, mamá. Coman ustedes.
Olivia bajó la mirada.
—Solo un poquito, amor… la sopa aún está caliente… —susurró.
—¡Dije que no tengo hambre! ¡Basta! —gritó Daniel, golpeando la cuchara contra la mesa.
Sentí el corazón detenerse.
Esa mirada —fría, dura— era la misma que mi esposo tenía antes… antes de lastimarme.
Olivia guardó silencio, forzando una sonrisa.
—No se preocupe, mamá… está cansado, nada más.
Pero yo vi la verdad.
En su muñeca había una marca morada, profunda y reciente.
Esa noche no pude dormir.
A las tres de la madrugada, me despertó el sonido del agua corriendo en el baño.
Fruncí el ceño.
“¿Por qué Daniel se baña a esta hora?”, pensé.
Pero el sonido no era continuo… estaba mezclado con algo más.
¿Llantos? ¿Gemidos?
Me acerqué despacio. La puerta del baño estaba entreabierta, y una luz amarillenta se filtraba por la rendija.
Contuve la respiración y miré por la grieta.
Lo que vi casi me hizo desmayar.
Daniel no estaba solo.
Olivia estaba sentada en el suelo, empapada, temblando, con lágrimas que se confundían con el agua.
Daniel, de rodillas frente a ella, se lavaba las manos con desesperación, repitiendo una y otra vez:
—Lo juro… no quise hacerlo… no quise hacerlo…
La sangre se mezclaba con el agua y desaparecía por el desagüe.
Grité.
—¡Daniel! ¿Qué hiciste?
Él levantó la cabeza, pálido como el mármol.
—Mamá… fue un accidente… perdí el control…
Corrí hacia Olivia. Su brazo tenía un corte profundo, pero aún respiraba.
Con las manos temblorosas, llamé a una ambulancia.
Esos minutos parecieron una eternidad.
Daniel lloraba, pidiendo perdón, diciendo que ya no era él mismo, que el trabajo, el alcohol y la rabia lo habían consumido.
Olivia sobrevivió.
Daniel fue arrestado esa misma noche.
El apartamento, antes lleno de lujo y prestigio, se convirtió en un tumba de silencio y culpa.
Y yo… cada vez que despierto a las tres de la mañana y escucho el sonido del agua o la lluvia contra la ventana, recuerdo esa noche:
el agua, el llanto, la sangre.
Y me pregunto:
¿En qué momento mi hijo dejó de ser el niño dulce que crié, para convertirse en un hombre perdido en su propia oscuridad?
Aun con el corazón roto, sigo rezando cada noche…
para que Dios lo perdone,
y para que ninguna madre tenga que ver lo que yo vi aquella madrugada.